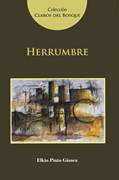María Helena Giraldo González
sábado, 18 de enero de 2020
jueves, 6 de julio de 2017
PERIÓDICO CON-FABULACIÓN
El Miércoles, 5 de julio, 2017 21:50:23,
CON-FABULACION <confabulacion27@gmail.com> escribió:
100.000 lectores semanales!
FUNDADORES: Gonzalo Márquez Cristo y Amparo Osorio. DIRECTORA: Amparo Osorio. COMITÉ EDITORIAL: Iván Beltrán Castillo, Fabio Jurado Valencia, Carlos Fajardo. CONFABULADORES: Fernando Maldonado, Gabriel Arturo Castro, Guillermo Bustamante Zamudio, Fabio Martínez, Javier Osuna, Sergio Gama, Mauricio Díaz. EN EL EXTERIOR: Alfredo Fressia (Brasil); Armando Rodríguez Ballesteros, Osvaldo Sauma (Costa Rica). Antonio Correa, Iván Oñate (Ecuador); Rodolfo Häsler (España); Luis Rafael Gálvez, Martha Cecilia Rivera (Estados Unidos); Jorge Torres, Jorge Nájar, Efer Arocha (Francia); Marta L. Canfield, Gabriel Impaglione (Italia); Marco Antonio Campos, José Ángel Leyva (México); Renato Sandoval (Perú); Luis Bravo (Uruguay); Luis Alejandro Contreras, Benito Mieses, Adalber Salas (Venezuela);
Si desea cancelar esta suscripción gratuita por favor responda este mensaje a Con–Fabulación
con el asunto “Retiro”
HOMENAJE AL MAESTRO ÁNGEL LOOCHKARTT
FÁBULA DEL ANIMAL ANTIGUO
Fábula del animal antiguo, Summa
poética, de Gabriel Arturo Castro, nos
recuerda la vieja pregunta: ¿Has visto algo perfecto sin la paciencia? Una
paciencia que ilumina y a la vez es una enseñanza estética o actitud permanente
ante la vida. Tal poemario revela con angustiosa claridad la experiencia
humana. Logra expresar el dolor del hombre en un tono que no se puede describir
ni comparar. Es un tono que trastorna la sensibilidad y el alma del lector sin
acudir a las armonías que se logran con ciertas combinaciones de palabras o
trasponiendo en la página oralidades cuyos acentos perturban o encantan el
oído. Es un tono que convoca experiencias innombrables pero vividas por
cualquier doliente de la historia y la sinrazón.
En este libro hay una intensidad
emocional en expansión y es inútil buscarle influencias. Ha encontrado lo que,
los entendidos en literatura, llaman su propia voz.
No cesa de deslumbrarnos y
confrontarnos. Se vive pendiendo de clavos al rojo vivo. Las piedras gozan de
tranquilidad que debía sobrarle a los hombres. Los llantos prefieren morir
anónimos. Y no puede ser de otra manera en una sociedad que no se expresa o
prefiere salvarse contando los eslabones del silencio.
Página a página va perfeccionando un
espiral, lamento rabioso y despojado de preciosismos estériles y precisiones
forzadas. Es el lamento poético de un tiempo. Es el lamento que deja una
historia escrita, libre de palabras plenas que, obvio, no pueden usar los seres
destrozados que han elegido expresar los vaivenes de su alma con palabras
rotas.
VICTOR LÓPEZ RACHE+++
ESTE INFIERNO MÍO
DE JULIÁN MALATESTA
HERRUMBRE: NUEVO
LIBRO DE ELKIN PINTO GÁMEZ
En el sustrato de vacío que habita mi palabra
en la estación última de las despedidas
en las atmósferas que se burlan de mi color
estaré al fin y hasta el fin
en guardia contra los que zanjan versos
entre juegos verbales
entre las borrosas semansis de la metáfora hundida
a pie de fuerza en los ojos del papel
y tú de pronto subirás la raíz del grafito
como un pulso que acaso
recorra el pecho y los muslos
de una eyaculación ancestral
sin más que una breve pausa entre lo que fuimos
y lo que seremos de pronto en los días calurosos
recuerda tu estornudo o la destrucción plácida
de tus pieles sobre las mías
pero igual seguiremos el llanto
la cólera y la vergüenza que nos anidan
estaré siempre en pie de lucha
porque el vértigo de la existencia
se derrama como hoja seca desconocida.
II
Me niego a
trasegar por la inclemencia
Con grilletes
en la memoria
Al tránsito
incierto de retinas
Sobre la
geografía del cuerpo turbado en el cemento
Al abismo que
roe la línea trazada
al sufrimiento
de la tinta que nos escribe.
Mis vísceras se
inundan de libertad.
Por eso no soy
más la lengua en que me pronuncian
El brazo que me
señala, ni el gatillo que besa mi frente.
III
Ya sabes, aquí no hay primaveras de abril solo
veranos de luto
las praderas son pasto de cadáveres trepando un
aliento perdido
Ya sabes que el sol estima a los verdugos
latigando los sentidos como llama de agua hirviente
No esperes el rocío de los ojos
desconfía de la tranquilidad de la tarde
No hables de los sueños de trinchera
mientras unos juegan cartas
en futuras fosas desinfectadas de pobreza.
* Elkin Pinto Gámez: Valledupar,
Colombia, 1979. Ha publicado en la antología Yuluka-Poetas de
Valledupar (Colección Los Conjurados, Común Presencia Editores,
Bogotá, 2010). Actualmente reside en Francia. Los siguiente poemas son del
libro Herrumbre (Colección Claros del bosque, Terrear
Ediciones, 2017)
POEMAS INÉDITOS DE MARÍA HELENA GIRALDO*
Grafía del
sueño
La sangre como un río nos empuja, mientras el
espejo nos devela el rostro de la noche. Ella es el reflejo de lo que fue y
sigue siendo. Un destino golpea a la puerta que no existe.
Alguien que no vemos se acerca, y empuja la puerta.
¡Cuántas veces los mismos pasos abrazando los nuestros? ¿Cuántas adentrándonos
en el jardín prohibido del sueño, el de la fatalidad?, para arrancarle a
la noche sus dialectos extraños.
No hay lámparas, los pies
cansados y la noche no tiene ojos.
Me transformo en un enjambre de abejas, en un
unicornio azul, en un hueso prehistórico. Nadie me ha advertido que desciendo
de la hormiga.
Me desnudo de todos los nombres que traía y solo
restos soy, restos del diluvio, vacío sobre los inicios del mundo.
Afuera
Exilio, desandar la memoria. Un tiempo detenido
dentro del tiempo original del tiempo. Un hombre se niega al olvido. A lo
invisible de la espera. Geografía quebrada.
El ojo de Circe, sus perros, los brebajes y
ensoñaciones son mi sueño. Caminos idos que regresan. Ella cierra discretamente
los amaneceres. Él reclama con fervor la palabra, el vino.
El precio es un paraíso que
se torna pesadilla.
Vacilación
La mirada es muchas veces un registro sin ciudad,
una derrota del sueño, un destino enraizado en el fuego. Antiguo oficio de no
decir nada. Trinchera, lluvia que cae en los tejados y moja la tierra de los
ausentes. A la sombra de un árbol se entrega el hombre domesticado para que
otros lo gobiernen.
Los pájaros en desbandada me llaman. También son
los primeros en huir después del golpe en la puerta. ¿En qué lugar protegernos
de la noche aciaga? Senos expuestos al frío, sacerdotisas inmoladas en
los labios de los dioses, ríos de sangre se repiten en el espejo.
El viento alimenta a los moribundos que llevamos.
Vacilación, soy los nombres de los muertos que se pierden en el tiempo.
La ciudad, guerra en la que se pierde la vida. La
tragedia, antiguo estabón ceñido al cuello. Lo rompo para que el deseo se
prolongue en el azar.
Me emancipo, mi escritura es borrada del paraíso.
Dádiva
Un recuerdo se vuelve hilo de araña que devela las
ciudades primeras, los monstruos más patéticos, las barbaries que agotaron mis
ojos.
He visto a Dios en el prójimo, le he escuchado con
voz iracunda y dulce, tan humano, tan mortal, tan hombre como todos nosotros,
sudando y con ampollas por las largas jornadas sobre el mundo.
¿Qué no he visto y escuchado? El tambor de la
guerra, hombres muertos y vencidos. La voz de Dios, que es la mía, y que se
extiende a la sustancia del árbol y la herida, del camino y las olivas.
Cierro los ojos y me veo en
libertad, respirando el aire como dádiva.
*Psicoanalista, poeta y ensayista, nacida en Filadelfia
(Caldas).Primera mención
Concurso Nacional de poesía Porfirio Barba Jacob de Envigado en el 2009 y en el
Concurso Nacional de Asmedas 2014. Ha publicado: Lobos
incendiarios (2007) y La Ciudad de tus Ojos (2012).
METAPHYSICA
Quien no llena su mundo de fantasmas,
se queda solo.
Antonio Porchia
(De su libro: Voces)
***
CARTAS DE LOS LECTORES
AMIGOS CONFABULADOS: Excelente artículo de Omar
Ardila sobre los libros. Es ameno leerlo cada ocho días y recorrer su pluma
llena de claves de cine, anécdotas de las películas, de los directores y de los
escritores mismos que dan vida al cinematógrafo. Gracias con-fabulados! Robert Rivera
***
QUERIDOS CONFABULADOS: Me alegró mucho ver en sus páginas
a la poeta bogotana Eugenia Sánchez Nieto “Yuyín” y confirmar su plena
actividad literaria. Javier De
Angulo
***
QUERIDOS CONFABULADOS: Me hubiera querido acompañarlos en el evento de
lectura en Casa Rústica, pero vivo fuera de Bogotá. No dudo sin embargo que fue
un gran evento como todo lo que convocan. Martín Ávila López
***
AMIGOS REVISTA CONFABULACIÓN: Gracias por hacerme parte de los
lectores de sus escritos que nos reconcilian con la vida. Me
emocionaron los poemas de Eugenia Sánchez Nieto. Felicitaciones, valiosa
la palabra poética. Saludos Calarcá
***
sábado, 10 de junio de 2017
Cuatro preguntas para los Octámbulos
1. ¿Qué es, ha sido y será de su literatura en el antes, hoy, y después
o no de su decisión libre o del azar, de participar en el grupo de “Los Octámbulos”?
Cuando se llega a un sitio,
muchas veces, es el azar el que se confabula con uno para habitar un espacio y
un tiempo, destinado, deseado tal vez. Y una llega cargada de fantasmas, de
recuerdos de adolescencia en los que se quiso infundir vida a esos hombres inmortales
que nos abandonaron (Los hermanos Grimm, la generación del 98, del 27, Goethe, Rimbaud, Nietzsche, Freud, Kafka, Hölderlin, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Olga Orozco, Pizarnik, Yourcenar…
Poder escuchar de ellos y ellas, luchas, insomnios, ese parir un texto en medio
de la angustia, el delirio o la lucidez.
Textos que llenan de
sonidos y cadencias mis oídos. Cuánto deseé tenerlos frente a mí. Quería
conocer a esos escritores de los que mis profesores de español nos hablaban. Y
un día no esperado, me invitan a hacer parte de la tertulia, no estaba en mis
planes, pero el deseo andaba agazapado y se hizo ley. Y en la tertulia empezó a
abrirse ese océano de las palabras que se juntan, una tras otra, como las
piezas de un rompecabezas que necesitan encajarse para darle forma a una
imagen.
Las palabras son un océano
que irrumpe con toda su fuerza, hasta reventar como los juegos pirotécnicos. Y
entonces, la escritura se hace una necesidad. La pasión corre por la sangre, se
tatúa en la piel, se respira, aún en un medio como el nuestro, se respira la
poesía que otros hacen y la que hacen los contertulios.
Escribir se ha convertido en una manera de habitar el mundo, de habitar
la tertulia, la cual sigue consolidándose en la perseverancia, en un intento,
siempre imposible, porque las palabras huyen y uno va tras ellas para darle
forma en el papel. Crear a partir de la nada, a pesar de quedar cortos en el decir,
a pesar de la lucha interior, porque las musas desdeñosas nos abandonan. Sin
embargo, el reunirnos quincenalmente, nos ha hecho disciplinados, procurando
tensar los textos en medio de las críticas.
La tertulia ha sido la brújula en medio del mar tempestuoso, de la oscuridad,
de la lejanía de un puerto seguro. Hemos permanecido en el mar abierto, cada
uno capitán de sí mismo, no hay maestros, tampoco pupilos. Cada quien caminando
a su ritmo, haciendo pausas o siendo devorados por la imperiosa necesidad de un
norte en su escritura; desnudando su ser, exaltando una mirada del mundo, un
encuentro con los propios fantasmas, dándole forma a la propia existencia,
reflexionando sobre el mundo, sobre los escritores que amamos. Y en ese devenir
va surgiendo una voz propia.
Hemos permanecido en pie en las noches
frías y cálidas. No sabemos a dónde nos lleve ese mar tempestuoso de las
pasiones. Solo remamos todos los días, a pesar los quebrantos de salud y de
ánimo seguimos remando, no tenemos puerto definitivo. Cada uno llegará cuando
su corazón deseé el puerto. O cuando la muerte le arrebate el último halito de
su existencia, el último poema que no terminará de hacer.
Mientras tanto, el presente nos aguarda, y cada uno seguirá siendo su propio
capitán en alta mar, eso es lo que hemos hecho durante trece años.
2
Cómo y desde dónde, con qué
texto o textos interviene en esté Nro 2 de la Antología de “Los Octámbulos” y
por qué y para qué?
Desde la poesía he
intervenido en el libro, Octámbulos II, con textos que en su mayoría son una
mirada sobre las mujeres con las que he trabajado, sus dificultades para
subsistir, pero también sus deseos de superación; la ciudad y sus vendedores
ambulantes, la guerra, esa frontera entre lo íntimo y éxtimo. Una necesidad de nombrar lo que es Colombia, un espejo
donde todos somos dioses oscuros intentando unir sus fragmentos, intentando delinear
el rostro de la paz.
3
¿En qué forma y medida (sin
mediciones), usted ha ocluido o exaltado su yo, para intervenir en este grupo y
por qué, qué sentido tiene y como han sido sus desarrollos tempestuosos o no?
En la tertulia ha
prevalecido el ejercicio de la democracia, no un ejercicio para exaltar el yo
propio o el de otros; como lo decía antes, no hay quien la dirija. Solo unas
pautas, unas reglas necesarias para su funcionamiento. La tertulia es un
espacio para el ejercicio político, en tanto, que se toma la palabra, sin
mediadores, sin maestros, sin a quién seguir. Cada uno hace uso de su propia
voz para estar o no de acuerdo con lo que se debate. También es un espacio para
el ejercicio de la estética y la ética particular, y en este sentido, cada
integrante es libre de exaltar su yo o resaltar
en la ficción los temas del mundo que lo circunda.
4
¿Qué es para usted un
Octámbulo y si esa visión o consideración media (médium) con o en sus textos,
por qué sí o por qué no?
Un Octámbulo, es
comprometido con la escritura, con su presencia en cada encuentro itinerante
cada quince días. Un Octámbulo está comprometido con su deseo, con los temas
que lo apasionan, con el ejercicio de la crítica de los textos que se llevan
para pasarlos por el tamiz de las sugerencias. En la crítica nos mueve la coherencia
de los textos, las fisuras desde lo gramatical, los tópicos que necesitan más
desarrollo, pero cada quien está en su derecho de aceptar o no las
sugerencias.
Esa diversidad de voces, con maneras
distintas de estar en el mundo, de ser, se convierte en una ventana abierta al
mundo, donde cada uno ejercita el pensamiento y el hacer. La tertulia se ha
convertido en el ejercicio de la libertad y la palabra.
Entrevista hecha a cada uno de los Octámbulos hecha por Óscar González en el Periódico El Mundo en Palabra & Obra y en la que se publicaron algunas de las respuestas de cada Octámbulo, estás son las mías. Entrevista de marzo 5 de 2017.
lunes, 15 de agosto de 2016
Discurso y Poder en la Escuela
La institución educativa, el aula, muchas veces, se constituye en el
territorio de los ideales, de los estándares, de las fronteras físicas e
imaginarias. Una territorialidad vertical que cumple una función esencial, el
conocimiento, pero poco se ocupa de los juegos de poder en los que se sustenta su
discurso.
La escuela se enmarca en unos lineamientos donde se erigen amos que detentan el poder. Reglamentos
que generan sufrimiento. Un lugar donde se reproducen contenidos ideológicos
que incluyen o excluyen. Parece ser que en la escuela emerge un mal-estar que
permea todos los ámbitos institucionales
La escuela solo se ha preocupado por
las funciones que le compete, el saber cognitivo.
Celestin Freinet R. Salengros en Modernización de la escuela dice: «la escuela efectivamente, consigue montar mecanismos que como está mandado, funcionan a la perfección, pero de una forma automática, al margen de la vida»[1]
Celestin Freinet R. Salengros en Modernización de la escuela dice: «la escuela efectivamente, consigue montar mecanismos que como está mandado, funcionan a la perfección, pero de una forma automática, al margen de la vida»[1]
¿Y QUÉ
ES ESTAR AL MARGEN DE LA VIDA ?

Freud, en Malestar en la cultura plantea, que el sufrimiento del ser humano emana de tres fuentes: el cuerpo condenado a la decadencia y la aniquilación; del mundo exterior que se puede
encarnizar con las fuerzas destructoras e implacables; y las relaciones con los demás, siendo esta quizás la que nos puede ser más dolorosa. Y es que el sufrimiento y la angustia se manifiestan de manera permanente sin podernos sustraer a sus efectos, tampoco a estas tres fuentes; y ante su poderío, muchas veces, nos encontramos inermes.
La primera fuente de sufrimiento la podemos observar en los estragos de la naturaleza. El primitivo, por ejemplo, puso en la naturaleza lo qule era imposible soportar en su interioridad. A la naturaleza la vistió con atributos diabólicos y benefactores, en ella estaba el poder, en ella se depositaban los afectos, luego en la religión y en otros ideales. La segunda fuente de sufrimiento, el cuerpo, busca obturarlo el mercado con su discurso. Los que detentan el poder ofertan la eterna juventud, en la estética, como una manera de contrarrestar la insatisfacción humana, ante la caducidad del cuerpo. La última fuente son las relaciones con los demás. Detrás del eros exaltado por la cultura se esconde la muerte, la agresión.
La historia de la escuela, como tal, nos lo puede confirmar. Aparece en el siglo XVlI con otras tres instituciones: El cuartel, el hospital y el manicomio. Cuatro instituciones que la sociedad estructura para mantener su poder dentro del orden establecido y para que sus integrantes internalicen preceptos, valores y se sometan a normas pensadas desde afuera por agentes sociales que detentan la autoridad y las reglas de juego para hacer funcionar el mundo.
Es así como la escuela está contextualizada dentro de un marco
histórico, y desde un discurso que la entroniza en unas lógicas cerradas que
pregonan o pregonaban la formación del carácter de los jóvenes. La consigna era
vigilad y castigad. La escuela desde la antigüedad, pasando por la edad media,
y aún en la modernidad, contiene elementos de sumisión. En ese sentido, la
escuela estuvo perneada en su accionar social por dos concepciones: la letra
con sangre entra y el niño como tabula rasa. El camino del conocimiento se
torno un ejercicio sufriente, tortuoso. En la segunda opción, el niño era un
ser ignorante que requería ser instruido en valores y conocimiento. Al niño se
le suponía sin un saber. El supuesto saber se le otorgaba al docente, al padre,
se enaltecía la figura de la autoridad.
Al joven, aún hoy, se le construye un
mundo que no le pertenece, un mundo de adultos donde no tiene cabida, se le
excluye, sin desconocer que el adolescente también es excluyente.
El adolescente está en un mundo que
considera incomprensible, está abandonando un cuerpo infantil, no es ni niño ni
adulto, tiene preocupaciones por su sexo, por liberarse de la autoridad
paterna, por hacerse independiente en sus decisiones. Busca abandonar los
ideales a los que había estado sometido, quiere ser y en esta necesidad
sentida, busca alzar vuelo, desprenderse de las amarras familiares y crear un
mundo propio, quiere legitimizar su existencia. Freud en Contribuciones al simposio sobre el suicidio plantea que la
educación secundaria: «ha de infundirles el placer de vivir y ofrecerles apoyo
y asidero en un periodo de su vida en el cual las condiciones de su desarrollo
los obligan a soltar sus vínculos con el hogar paterno y con la familia»[2].
¿LA
ESCUELA DA GANAS DE VIVIR?
¿La escuela infunde ganas de vivir? ¿Es
un asidero para el joven cuando suelta las amarras familiares, o por el
contrario masifica? ¿O se establecen poderes alternos en los que los jóvenes
determinan los juegos de poder? Freud en Psicología de las Masas y Análisis del
yo, plantea como los individuos en masa pierden las características
individuales y asumen las del grupo,
siguen al líder, capaz de sugestionar, se identifican con el que es capaz de
enfrentar la autoridad. Asumen intereses ajenos, sin pensar muchas veces, en
las consecuencias de sus actos, o para que no los excluyan. Buscando la
libertad vuelven a caer en la dependencia, y en los dogmatismos de los grupos.
En la familia, en el aula, el
sufrimiento emerge como cobardía moral, ausencia de deseo. Todo está hecho o
dicho, continuamos ahí, con cierta pasividad acostumbrada.
Eduardo Galeano, dice en las Venas
Abiertas de América Latina que fue
un pésimo estudiante de historia, que las clases de historia eran como visitas
al museo de cera o a la región de los muertos y que el pasado estaba quieto,
hueco, mudo. Agrega que les enseñaban el tiempo pasado para que se resignaran,
conciencias vaciadas al tiempo presente. En este sentido la escuela si dará
ganas de vivir, de conocer.
Los modelos alternativos de
la educación sólo son pensados por seres epistémicos, eso decía Pedro Maya Arango,
quien fue jefe de núcleo del municipio de Itagui, en un documento sobre Los
Obstáculos Epistemológicos en la
Comprensión de la
Escuela. También
decía que los modelos alternativos son pensados sólo por seres
epistémicos, porque la epistemología es un duelo a muerte con lo que se cree
verdadero, la epistemología cuestiona lo establecido, nada está acabado, todo
final es un comienzo.
La escuela, pocas veces, ofrece a los
muchachos un espacio para reflexionar sobre lo que los convoca, y ellos
encuentran un espacio alterno, un currículo paralelo, el Internet, el cual
puede desplazar el papel y el poder del maestro respecto al conocimiento. Del
Internet pueden bajar todo el material que el docente pide investigar, y aún
superarlo en cuanto a conocimientos se
refiere, porque puede ser que el docente no tenga pasión por el conocimiento,
y que desconozca las motivaciones que lo
llevaron a elegir dicha profesión.
Pedro Maya Arango, también dijo en
ese documento, que para acceder al conocimiento, el problema no era de
disciplina sino de pasión, de ganas. Pero las escuelas no son concebidas como lugares para recrear el conocimiento o para la
socialización, se vuelven espacios obligados, donde los padres se desencartan
de los hijos por un rato, y el estudiante se conforma con cumplir con los
informes que deben entregar al docente, y cuando no responden se le castiga con
la nota, y en la casa con no ver televisión, como si el estudio fuera una
obligación, no un divertimento y una pasión que podemos incentivar con nuestra
actitud.
En los procedimientos, en los
rituales, en el lenguaje, en la palabra dicha por padres y maestros, hay un
discurso que muchas veces va en contravía de las actuaciones. Un manejo del
poder como fuerza, como prohibición, pero también hay algo de la singularidad,
que se contrapone a esto, y rompe las máscaras, las hace caer, divide, resquebraja
la omnipotencia.
EL “ENTRE” NIETZSCHEANO
Nietzsche plantea que es necesario reconocer,
y apropiarse dell sufrimiento sin buscar soluciones ideológicas, porque la vida
sin trabajos ni sufrimientos no es posible, pero que tampoco hay a quien elevar
la queja, sin embargo, para el psicoanálisis, el sufrimiento es un llamado, una
demanda, y tiene sentido cuando no lo
soportamos y buscamos a alguien con herramientas psicológicas que nos permita elaborar
dicho sufrimiento. El psicoanálisis tiene mucho que decir sobre el sufrimiento,
pero quiero primero, hacer alusión a ciertos planteamientos Nietzcheanos valiosos,
que apuntan, eso creo, a lo esencial del hombre en su contexto social, no en el
singular como sería el caso del psicoanálisis.
Para Nietzsche es necesario afirmar la vida desde las propias condiciones contradictorias de combatividad, no como liberación absoluta. Para el pensamiento Nietzscheano lo importante es saber que puedes guiarte por tu propia ley, por tu propio deseo, pero eso no significa estar libre de la ley. Esta capacidad de ponerse el propio límite hace referencia a lo que Nietzsche llama el superhombre, que sería el hombre capaz de afirmar la vida no en metas absolutas, sino verla como una combatividad permanente, teniendo en cuenta el tener un deseo que comande los otros.
Para Nietzsche es necesario afirmar la vida desde las propias condiciones contradictorias de combatividad, no como liberación absoluta. Para el pensamiento Nietzscheano lo importante es saber que puedes guiarte por tu propia ley, por tu propio deseo, pero eso no significa estar libre de la ley. Esta capacidad de ponerse el propio límite hace referencia a lo que Nietzsche llama el superhombre, que sería el hombre capaz de afirmar la vida no en metas absolutas, sino verla como una combatividad permanente, teniendo en cuenta el tener un deseo que comande los otros.
El superhombre Nietzscheano no
conduce a resultados, no se esperan resultados, concibe la afirmación del
hombre como un proceso en el que hay normas y sometimiento a las mismas.
Plantea que siempre habrán tensiones entre el si y el no que impiden síntesis
totalizadoras, en otras palabras dice Nietzsche, si se elige la propia ley, sí
se es libre. Es más, no intenta superar escisiones sino que concibe que sea
necesario hacer frente al carácter trágico e inconciliable de la existencia,
habla entonces de las pluralidades. En otras palabras consistiría en escuchar al
otro, consistiría, no en una voluntad de poder, propia de la subjetividad que
propicia la sociedad, la del sujeto autónomo de la modernidad.
Él prefiere la noción del “entre”, lo
que permite pensar la voluntad de poder de otra manera, pues lo que domina es
lo indomable, lo pulsional, lo que no es manejable totalmente. Por eso habla,
más bien, de puntuaciones de voluntad en las que se gana o se pierde
continuamente, y establece consideraciones en las que se dan procesos de
aglutinación y estructuración de fuerzas. Por eso la identidad del sujeto
Nietzscheano se va constituyendo en leerse a sí mismo, en una realidad
cambiante en la que se entrecruzan fuerzas. Es una continua desapropiación y
desasimiento.
Mientras que el individuo moderno es
un individuo autónomo, seguro de sí y
afirmador de su libertad, en cambio la construcción de la subjetividad como un
“entre”, «mantiene tensión constante lo uno y lo múltiple, lo uno y lo
diferente, tensión que impide toda identidad como conservación y aseguramiento
de si»[3].
Es dar espacio a la pluralidad que impide identidades últimas, que esconde
máscaras y homogenizaciones, es romper con los lugares definitivos, contar con
lo provisional.
En el “entre” que supone tensiones de
acercamiento y alejamiento, de amor y odio. Es un entrecruzamiento entre
alteridades, un nos-otros en las que se juega lo no dominable y siempre
presente en todos. Permite el ejercicio no sintetizable de lo cercano y lo
lejano, de lo común y lo diferente.
Es así como el hombre Nietzscheano, su
pensamiento, se constituye mas allá de decir Dios ha muerto, hace alusión a los espacios históricos en los que el
destino de el mundo suprasensible, las ideas, Dios, ley moral, autoridad,
pierden fuerza, pero tras la perdida de estos ideales con la modernidad, se
oferta al hombre autónomo de la ilustración, que impide pensar la diferencia.
No acepta la resignación ni la pasividad, y propone una postura crítica, asumir
la existencia con sus contradicciones
La realidad humana es pluralista,
siempre en movimiento, por eso el mismo Nietzsche, haciendo una crítica a la
modernidad propone el “entre”, como la necesidad que se le devuelva el poder a
cada individuo, el poder que la sociedad primitiva le había otorgado y que
finalmente le fue expropiado por unos pocos, quienes se hicieron dueños del
poder de decisión y de los medios de
producción.
HANNAH ARENDT Y EL LÍMITE ENTRE LO PRIVADO Y LO PÙBLICO
Hannah Arendt también hace propuestas
interesantes en este devolver el poder de actuación a cada individuo. Su
pensamiento se apoya en las actuaciones no en las contemplaciones como lo
hicieran otros filósofos, más bien en la capacidad de actuación de los sujetos,
es un pensamiento renovado, es la necesidad sentida de no tener un lugar propio
en el mundo, y por eso al hablar de libertad no lo hace del hombre sino de los
hombres, porque apuntala su trabajo en las diferencias. Igualmente, habla del poder
como Nietzsche, El poder como la
capacidad de un actuar concertado. Creo que relacionándolo con los
planteamientos de Nietzsche se acerca a lo que él utiliza como “entre,” pero
ella, especifica la reivindicación del concepto política en el ámbito social
como un actuar concertado de los hombres y los grupos, teniendo en cuenta las
diferencias, no como mito político, o como una forma de ver el mundo, ni mucho
menos como autoridad simplemente. Cuando hace alusión al poder dice” No se
sustenta en la obediencia ciega en torno a una normatividad concreta, sino en
la capacidad de cada individuo de asumir su compromiso de actuar como
ciudadano, reconociendo siempre la diferencia con el otro”[4]
Ella considera esencial “pensar lo que
hacemos”. Hannah Arendt, hace una
crítica a la modernidad, que alimenta la individualidad y al mismo tiempo
promueve la homogenización, donde lo político se ha convertido en formas
sociales de relación en las que predomina la verticalidad y el sometimiento a
ideales de mercado que borran las diferencias entre lo público y lo privado,
una sociedad de masas que desvirtúa lo público y lo privado, despoja al hombre
de su lugar en el mundo y de su lugar en lo privado. De ahí que Hannah arendt
conciba el espacio público no como institucional, hace referencia más bien a
las zonas concretas de discusión sobre asuntos comunes.
Lo público remitiría a ser visto y
escuchado por otros, desde asuntos comunes que están más allá de lo privado. Un
actuar dentro de la pluralidad en la acción
y el discurso. Palabra y acto son básicos en todo proceso humano, pero no por
necesidad o por la utilidad como el caso del trabajo. Es el acto como capacidad
de actuar con otros, no en aislamiento. Es no ser representado sino
representarse así mismo, tomar la palabra.
Hannah Arendt hace una crítica a que
la acción con otros se mueva en la
racionalidad teórica, en la racionalidad instrumental que pone todo en los
procesos finales, y en la utilización de cualquier medio para alcanzar un
fin.
La propuesta política que hace Hannah Arendt convoca la palabra y la acción, porque el actuar ha estado relegado y ha predominado la racionalidad teórica. La invitación de ella es a pensar qué se está haciendo, pensar dentro de una racionalidad práctica en la que se conjugue lo cotidiano, tanto en lo singular de cada ser humano como en lo colectivo.
La propuesta política que hace Hannah Arendt convoca la palabra y la acción, porque el actuar ha estado relegado y ha predominado la racionalidad teórica. La invitación de ella es a pensar qué se está haciendo, pensar dentro de una racionalidad práctica en la que se conjugue lo cotidiano, tanto en lo singular de cada ser humano como en lo colectivo.
Tal vez, la institución educativa se
pueda apropiar de estos conceptos y de otra función que le es propia, la
socialización de sus educandos, y pueda construir un saber desde las
convergencias y divergencias que se presentan en lo institucional.
Vemos entonces que la propuesta de
Hannah Arendt tiene algunos puntos de encuentro con lo Nietzscheano, sin
embargo, ella va a centrarse en las actuaciones donde lo público como
posibilidad de actuación no desaparezca, sino que se fortalezca, pero hay que
contar con que en la modernidad el imperio de lo social intenta arrasar el
limite entre lo privado y lo público,
era una de sus preocupaciones. Lo
privado en torno al sujeto, a lo particular, la ley que el mismo sujeto se
impone, sus actuaciones individuales, y lo social como esa necesidad de incluir
al otro, pero sin que en lo social, las formas homogéneas terminen por borrar
cualquier distinción. La asunción del poder de la palabra como una necesidad de
existencia auténtica. Para Ernesto Sábato en Hombres y engranajes “la masa borra los deseos individuales”[5].
LA POLITICA Y LAS ACTUACIONES
Foucault, por su parte, hablaba de los
micropoderes en las comunidades, poder alterno a un macropoder del estado.
Micropoderes que tienen efecto en las instituciones. Digamos que en la esfera
política el hombre adopta su propia naturaleza, y su actuar puede estar dado
por una posición ética que defiende un deseo y una postura frente a la
existencia con argumentos, y donde no es necesario estar de acuerdo en todo,
donde lo distinto tiene cabida.
Hablar de política, es hablar de lo
que le pertenece al hombre, como diferencia en cuanto a capacidad de decisión y
actuación con otros, no como fuerza que
subyuga. La política como acción y palabra, como actuación, como posición ética
es una construcción en la que habrá malentendidos, autoritarismos, antes de que
se comprenda que la política no es de medición de fuerzas, sino de actuaciones.
Que no está del lado de la intimidación sino de la acción y el discurso
concertados entre los micropoderes que se gestan.
La escuela el primer escenario de
actuación pública del niño en la que se suscitan conflictos y negociaciones. Contar
no sólo con el análisis de las situaciones conflictivas de la vida colectiva,
sino también con lo que nos determina y que emerge como el lado oscuro de la
existencia del que habla Nietzsche hablaba, y que Freud denominó pulsiones. Y
las pulsiones están en el orden de lo particular, de lo singular de cada ser humano. Por eso en las negociaciones no se puede
hablar de acuerdos definitivos sino de acercamientos. Hay que contar con la
alteridad, con lo desconocido que nos subyace, con lo innombrable, fundamental
a la hora de sentarse a negociar, resignificar la escuela y los demás
contextos.
Es influenciar con la acción y el
discurso el aula, permearla con reglas de juego claras, pero sabiendo que la
condición humana es contradictoria, que al mismo tiempo que pedimos amarras
exigimos libertad. Es necesario construir referentes más realistas y menos
utópicos en relación a los currículos, a las relaciones, al aprendizaje.
LA ESCUELA Y LOS EFECTOS
TRANSFERENCIALES ´
La escuela es ante todo un espacio para la socialización, y donde el amor es el mejor educador. Cuando un estudiante capta que su profesor ama lo que hace, que hay pasión como decía Nietzsche, hasta desea desempeñar el oficio de docente. Pasión, deseo, es lo opuesto a la cobardía moral, a la imposibilidad de contar con lo singular. Cuando un muchacho está en transferencia positiva con el docente hace todo lo posible por agradar al docente, da lo mejor de si y esto se extiende al campo intelectual o a cualquier otra área que potencie sus atributos personales. Cuando los afectos que subyacen son de odio, el muchacho se manifiesta agresivamente, y esas dificultades se trasladan al campo intelectual. Entonces, se puede decir, que la transferencia que media por el afecto, puede relanzar al estudiante hacia una transferencia de trabajo, en otras palabras, a la pasión por el conocimiento o detenerlo en su camino de descubrimiento de la realidad y de lo propio.
Pero esta posibilidad requiere que los
docentes
tengan claridad sobre su estar en el mundo, claridad en su elección de docentes. ¿Qué los lleva a elegir ser docentes? Un docente puede traer sus problemas a la institución, lo confuso, lo no resuelto en su interioridad se confunde con lo no resuelto de los estudiantes, dándose cierta impotencia para asumirse como autoridad.
Y es que en el ejercicio de la docencia hay un gozar, sea este de orden sádico o masoquista. Existe pues, un sufrimiento que bordea lo colectivo y lo individual, y que requiere de salidas desde el ámbito institucional, pero también desde la clínica como tratamiento del goce. Porque hay un goce que compromete la ética del docente. Un estudio que se realizó sobre los malos docentes arrojó como resultado que eran incapaces de resolver los problemas porque se identificaban con los estudiantes y se despertaban sus propias angustias.
tengan claridad sobre su estar en el mundo, claridad en su elección de docentes. ¿Qué los lleva a elegir ser docentes? Un docente puede traer sus problemas a la institución, lo confuso, lo no resuelto en su interioridad se confunde con lo no resuelto de los estudiantes, dándose cierta impotencia para asumirse como autoridad.
Y es que en el ejercicio de la docencia hay un gozar, sea este de orden sádico o masoquista. Existe pues, un sufrimiento que bordea lo colectivo y lo individual, y que requiere de salidas desde el ámbito institucional, pero también desde la clínica como tratamiento del goce. Porque hay un goce que compromete la ética del docente. Un estudio que se realizó sobre los malos docentes arrojó como resultado que eran incapaces de resolver los problemas porque se identificaban con los estudiantes y se despertaban sus propias angustias.
Es así como el poder, y las
dificultades que ocasiona la asunción del mismo, agujerean lo institucional,
agujerea al docente, al padre de familia, al estudiante. Los ponen en contacto
con la división subjetiva. Es importante en el ámbito institucional contar con
lo innombrable, la pulsión. La pulsión que se resiste y pide ser nombrada.
Freud en Múltiples intereses del
psicoanálisis 1913, va a decir que
cuando los educadores se hayan familiarizado con los resultados del
psicoanálisis se cuidaran de yugular violentamente tales impulsos pulsionales
porque la represión violenta de ellos no conlleva ni a la desaparición ni a su
vencimiento. También es necesario pensar los imaginarios, lo transferencial en
juego.
Freud en su texto Sobre la psicología del colegial 1914,
va a decir que ciertas actitudes afectivas establecidas tempranamente en la
familia quedan fijadas, no logran ser abandonadas y se trasladan posteriormente
a los sustitutos: educadores y compañeros. De ahí las simpatías y antipatías
por ellos. El amor y el odio se toman el aula. Si hay pasión por lo que se
hace, tal vez, esto le permita al docente asumir la posición de hacerse a un
lado para poder comprender lo que se teje en las relaciones transferenciales, y
tal vez así, facilite el camino del que quiere saber al saber mismo. Él no
puede convertirse en el amo del saber, tiene que correrse de lugar para que el
otro empiece el camino del saber teórico, también saber administrar el poder
como herramienta pedagógica. El poder en el que se juega la asimetría, no la
igualdad, porque la singularidad subvierte las homogenizaciones.
LAS ACTUACIONES Y EL
INCONSCIENTE
En el campo de la clínica y desde el
psicoanálisis, el analista en su posición de analista debe renunciar al poder
de la sugestión, renunciar al lugar del poder y escuchar desde la singularidad
el malestar que trae el individuo, sea docente, estudiante o padre de familia.
Mientras que la escuela debe arreglárselas con la socialización y con el
conocimiento intelectual, con la conciencia reflexiva, capaz de decidir, de
concertar acuerdos, con el poder, sea este regulado o no. En otras palabras la
escuela concerta con el individuo de la conciencia, establece reglas de juego.
A este individuo con capacidad de actuación lo subyace lo que el psicoanálisis
denomina el sujeto del inconsciente, lo singular, lo pulsional que determina
las actuaciones de la conciencia. Dos caras en un mismo ser humano. Dos caras,
¿ó cara y sello? La cara de los semblantes, la otra, la de lo pulsional, de un
gozar en una posición de víctima o de verdugo. ¿En qué se apuntala el goce de
cada uno? El maestro goza, el padre goza, el niño goza. ¿De qué gozan? A cada
quién le corresponde indagar sobre su propio goce.
El psicoanálisis, desde su quehacer apunta a lo inconsciente, a un saber supuesto
que no sería propiamente sobre el analista, sino sobre lo inconsciente, sobre
lo que divide al sujeto y lo hace un ser sufriente al que lo mueve un goce
particular. A este goce particular apunta el análisis.
Para concluir podemos deducir
que tanto la institución educativa como el psicoanálisis tienen nortes distintos,
maneras de abordar lo que le compete a cada uno
desde su discurso. A la escuela, en su función pedagógica, le
corresponde administrar el poder, la ley. Ser el represente de la ley, no la
ley.
El psicoanálisis
desde su discurso, por el contrario, renuncia al poder para que el sujeto del
inconsciente construya algo sobre su goce y se responsabilice de su deseo, de
lo que lo hace singular. Psicoanálisis y docencia, dos prácticas, dos
discursos.
Clínica y
docencia, ambas atravesadas por los laberintos del poder. Cada una anudada a
una ética discursiva en torno al poder. A la escuela le corresponde administrar
el poder en relación con la autoridad y el conocimiento, siendo los
planteamientos Nietzsheanos y de Arendt
propuestas interesantes para trabajar el poder y la socialización.
El psicoanálisis,
por su parte, renuncia a el poder, aunque sea este el de la sugestión. Desde
estas posiciones asumidas construyen lo pertinente a su práctica, pero no olvidando
que el psicoanálisis puede aportar a los fenómenos sociales que emergen en lo
institucional, sin menoscabo de lo que le es pertinente a la educación.
María Helena Giraldo González
Publicado en la revista Ciudad (Medellín)
Bibliografía
Zuleta Estanislao. Sobre la
idealización en la vida personal y colectiva. Bogotá: Procultura, 1985. pag
203.
Michel Foucault. Vigilad y
castigad. Nacimiento de la prisión. Mexico: SigloXXI editores, s.a. Edición
novena, 1984.
Cragnolini Mónica: Metáfora
de la identidad, La constitución subjetividad en Nietzsche Friedrich. Revista
de psicoanálisis. Post-data No. 11 diciembre del 2000
MEJÍA TORO Jorge Mario.
Incursiones de un tercermundano en la ficción del pensamiento. Medellín: El
bolsillo roto del mecenas pobre, 1988
Nietzsche Friedrich.
Crepúsculo de los ìdolos. Madrid: Alianza editorial 1979, paginas 170.
Agudelo Ramirez Martin. La
libertad desde Ana Arendt. Revista unaula 20. Universidad Autónoma
Latinoamericana. Medellín. Agosto del 2000, p 286.
SÀBATO Ernesto. Hombres y
engranajes. Argentina:Seix barral biblioteca breve, 1996. p 145
Freinet Celestin. R.
Salengros. Modernizar la escuela. Barcelona: Editorial Lara S.A:, 1982.
Freud SIgmund. La novela
familiar del neurótico. Obras completas, tomo II. Madrid: Biblioteca nueva.
Madrid 1981
------------Contribuciones al
simposio sobre el suicidio. Obras completas. Tomo II. Madrid: Biblioteca Nueva,
1981.
----------------Múltiples
intereses del psicoanálisis. Obras completas, tomo II Madrid: biblioteca nueva,
1981.
-----------------Sobre la
psicología del colegial. Obras completas,
tomo II. Madrid: biblioteca nueva, 1981.
---------------Psicología de
las masas y análisis del yo. Obras completas, tomo III. Madrid: biblioteca
nueva 1921.
-----------------Malestar en
la cultura. Obras completas, tomo III. Madrid: biblioteca nueva, 1930.
[1]FREINET Celestin R. Salengros. Modernización de la escuela. Barcelona:
Editorial Lara, 1982. p 27
[2] Obras completas. Tomo II. Barcelona: Editorial Nueva., 1981. p 1637
[3]CRAGNOLINI Mónica. Metáforas de la identidad. La constitución subjetiva
en Nietzsche. Revista de psicoanálisis: Post-data. No 11, diciembre del 2000. p
35
[4] AGUDELO
RAMÍREZ Martín. La libertad desde Ana Arendt. Unaula 20 ,Revista de la Universidad Autónoma
[5] SÀBATO Ernesto. Hombres y engranajes. Argentina: Seix barral,
Biblioteca breve, 1996. p 145
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)